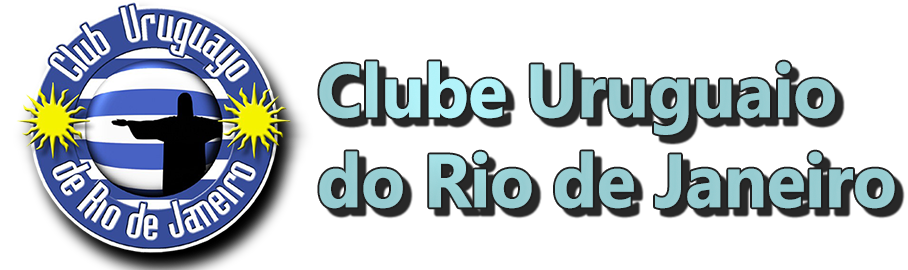Março e Abril/2004
Boletim nº 116
Mi hijo Damián está en plena crisis adolescente. Tras varios intentos de ida y vuelta entre la casa de su padre y la mía se ha instalado por fin aquí, en una construcción aérea que, por consejo del psicólogo, he consentido que hiciera. Le ha llevado una semana fabricarla con cuerdas y con tablas. Según el terapeuta, el chico busca una componenda entre su deseo de intimidad y su exhibicionismo, entre su necesidad de sustraerse a mis miradas y su imposibilidad de renunciar a existir para mí.
Como muchos adolescentes, pasa gran tiempo fuera de casa, sobre todo en las horas nocturnas. Estas parecen haberle deparado algún que otro enemigo acérrimo últimamente a juzgar por la inscripción, hecha a navaja en la madera de nuestro buzón. Vivo sola con mi hijo y el masculino utilizado me dispensa de hacer la lista mental de mis eventuales enemigos. Se trata por cierto de un elemento informativo que pareciera excluirme de la afrenta y apuntar sólo a Damián. La convivencia con los vecinos ha sido desde siempre pacífica y cordial, lo cual acrecienta el misterio, pienso, mientras voy subiendo la escalera que prefiero al ascensor, como cada vez que necesito pensar. Porque para acceder al buzón personal es preciso poseer la llave de la puerta de entrada al edificio, y ésta no presentaba en apariencia ninguna traza de haber sido violada.
Tengo en mi empleada doméstica Marcela una confianza ciega pese a que no oculta su irritación por la presencia de Damián allá arriba, más que nada, pienso yo, porque el caos aéreo de mi hijo escapa a su control. Justamente es hoy día de limpieza y a esta hora está en casa. Por precaución, aprovecho, al volver, que Marcela está abocada a la limpieza del baño y me dirijo a la cocina donde está su bolso. Lo vacío temerariamente encima de la mesa en busca de algún instrumento puntiagudo y filoso que por fortuna no encuentro. Vigilando siempre la puerta del baño, hurgo también en los bolsillos del abrigo que conozco bien porque era aún mío hace unas semanas. Nada.
Le grito a Damián: ¿ te hiciste algún enemigo últimamente?, sabiendo de antemano que la ausencia de respuesta transforma mi frase en una suerte de pregunta retórica involuntaria.
“Alguien ha mancillado con su odio nuestro buzón; alguien te ha insultado”, agrego con solemnidad no calculada. La silueta de Damián aparece en la parte más visible de la construcción encogiéndose de hombros. Es más de lo que esperaba.
No atino a decidir si es conveniente o no que le comente el incidente a Marcela. En esas estoy, y armando conjeturas en torno al presunto autor de la inscripción, cuando suena el timbre. Es Madame Morère, la vecina encargada del mantenimiento de nuestro edificio. No tiene, lo noto enseguida, la expresión cordial de siempre. Hasta ahora sólo habíamos intercambiado, en la entrada o en el ascensor, los inevitables saludos, las frases intrascendentes de rigor, y alguna que otra vez me había hecho receptora de planes o de modificaciones previstas por los copropietarios para las partes comines del edificio.
Buenos días, me dice: – “¿vio la inscripción en su buzón?”
– “Sí, claro, respondo, acabo de verla”.
– “Hay que hacer algo, eso no puede quedar así.”
Tiene una carpeta de cuero sintético y dentro una cantidad de papeles. Humedeciéndose el índice, hace desfilar unos cuantos, buscando uno preciso; parece encontrarlo, lo saca, pero no, no es ése y trata de volver a colocarlo de nusvo en su lugar. La vecina está allí, en el umbral, doblando las rodillas para formar una especie de mesita donde poder apoyar la carpeta, ya que le hacen falta las dos manos. Al verla en tales aprietos físicos, un escozor molesto nace en alguna parte inmaterial de mi persona que me obliga a invitarla a entrar. El agradecimiento breve que pronuncia, ya en el vestíbulo, tiene casi el tono de un “por fin” recriminador.
Al verla allí en la entrada, entiendo y justifico mi reacción tardía: su cuerpo es en mi casa una presencia improbable. En cuanto ve la construcción de Damián, una especie de respingo la estremece y la hace trastabillar, de tal modo que la carpeta se le cae al piso, desperdigándose todos sus papeles. Me acuclillo con ella para ayudarla a recogerlos. El desparrame le es propicio para identificar los que quiere darme. Me tiende dos: el reglamento de la comunidad de vecinos y un formulario para que llene, bastante largo, como me lo indica la letra chiquita y los renglones apretados. Se sienta en el sofá, tomando el toro por las astas; algo le dice seguramente que tiene para bastante tiempo en casa y que no es seguro que yo le ofrezca de forma espontánea un asiento. Me explica que si lleno el formulario con aplicación, el síndico se ha de encargar de la sustitución del buzón sin que yo tenga que pagar nada, o más bien sí, apenas una fracción que me será deducida de los gastos comunes abonados semestralmente.
– ¿Y si no lo lleno?
– Bueno, eso es contrario al reglamento … pero claro está, usted hace lo que quiere – añade con una risita artificial – ; nadie va a llamar a la policía por eso … Aunque en fin, nunca se sabe … hay cada uno. El del tercer piso, Minnier, es un maniático de la limpieza y del orden … Peor que yo … La verdad, no se lo aconsejo. Por una simple cuestión de convivencia, de respeto de los vecinos. Llenarlo no le cuesta nada.
– Es muy largo – protesto.
– La otra posibilidad es que no lo llene y pague usted misma el reemplazo de su buzón. Pero desde ya le digo; cuesta carísimo.
Propongo la posibilidad de pulir la madera, de pintarlo, pero la vecina me hace saber que se necesitaron tres reuniones de copropietarios para ponerse de acuerdo con el tipo de buzón ya que, para cuestiones así, como estipula el reglamento, se necesita tanto quórum como unanimidad. Si lo pinto, o pulo la madera, mi buzón quedará diferente e los otros y nadie lo admitirá.
– Usted tiene la suerte de no ser propietaria, se salva de esas reuniones pesadísimas – comenta.
– No soy propietaria pero tengo que acatar lo que deciden ustedes.
– Todo no se puede tener ¿no?
– Ese precepto sabio que necesito repetirme a dos por tres, me lleva periódicamente a una reflexión que se puede clasificar de filosófica – digo, para distraer a la vecina del tema – Si bien la experiencia nos muestra que lo placentero va acompañado siempre de lo desagradable y veceversa, no dejo de preguntarme cuál es el sentido último del sufrimiento – por más mínimo que sea – que se acopla siempre, por algún lado, al bienestar. Al no tener respuesta a esa pregunta por no hallarla en la religión, me niego recóndita, inconscientemente, a aceptar esas desdichas. Entonces …
– Disculpe, no me haga perder tiempo.
– ¿Yo? – contesto casi indignada, pero ella ha decidido ir al grano.
– Resumiendo: si se niega a llenar el formulario, tiene dos posibilidades. O bien paga usted misma el buzón pero le va a ser muy complicado; tendré que conseguirle la dirección del lugar, en las afueras, y no va a poder comprar uno solo. Ellos únicamente venden al por mayor, no tienen intermediarios; es decir como mínimo diez. O bien se queda sin buzón porque, ya sea Minnier, ya sea otro, va a arrancar la cerradura, eso se lo aseguro. Apenas Madame Morère ha terminado su última palabra cuando se oye, ensordecedor, el cuerno de caza de Damián que lo propulsa, meteórico, desaforado, por la puerta de salida y por las escaleras.
Encima de la mesita del living, ha quedado el reglamento y el formulario. Mi vista cae en una de las cláusulas del primero: todo ruido desmedido está prohibido a cualquier hora del día con la excepción de los que procedan de reparaciones de la vivienda.
– Están exagerando – lanzo en voz bien alta.
Marcela, mi empleada, deja sus tareas y, confundida, me habla en francés inquiriendo qué pasoó. Le cuento. Marcela se ríe.
– ¿Quieren venderle un buzón? – me pregunta, ahora ya en castellano nuestro, con la voz mojada de hilaridad.
– Un buzón, no, Marcela – especifico -. En relidad quieren venderme diez.
Decido llenar el formulario.
Silvia Larrañaga (1953 – Montevideo)
Vive actualmente en París, donde ha publicado tres libros de cuentos. El último “Gran Café” recibió el Primer Premio de la Intendencia de Montevideo.
Recolhido por M. Kon Hache
Para URUGUAY EN RÍO